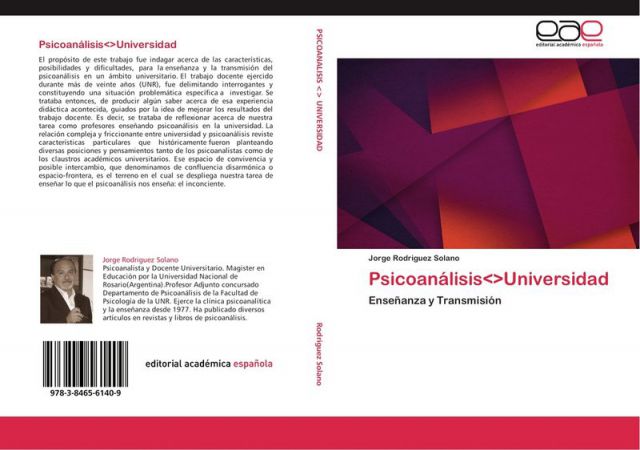INSISTENCIA FREUDIANA /
Análisis original / retornos en la enseñanza
Trabajo publicado en la revista “Cuadernos de Metapsicología Nº 1 Marzo 2011” Cátedra Psicoanálisis 1 / Facultad de Psicología / UNR Decimos de inicio, el psicoanálisis surge en la experiencia inaugural e irrepetible en su singularidad, del mismo Freud.
Después de haber definido consistentemente los principios del llamado análisis didáctico -análisis del analista- parte de la comunidad freudiana aceptó la idea de que solamente Freud, como padre fundador, habría practicado de algún modo y en forma parcial un autoanálisis, es decir, una investigación de sí mismo. Al mismo tiempo, se erigió de ese modo, un cuadro para las filiaciones en el cual el maestro ocupaba un lugar único y original: se había autoengendrado. El posible autoanálisis en el origen, requirió debates teóricos y clínicos, para convertirse en uno de los grandes interrogantes históricos del psicoanálisis. Dicha cuestión se refería predominantemente al autoanálisis de Freud, y por lo tanto al nacimiento y los orígenes de la doctrina psicoanalítica.
Diferentes opiniones (Didier Anzieu 1959) (Jeffrey Moussaieff Masson 1985) han mensurado la duración de esa experiencia original, ubicando su inicio en 1895, con la publicación de los Estudios sobre la histeria , y situando su declinación en 1899, en el momento de la aparición de La interpretación de los sueños .
Se puede mencionar y lo señalamos aquí, que ese autoanálisis no fue una cura por la palabra sino a través de la escritura, ya que algo de su transcurrir figura en las 301 cartas enviadas por Freud a su amigo y colega Wilheim Fliess entre 1887 y 1904.
Fliess era un otorrinolaringólogo que residía en Berlín y con quien Freud mantuvo una importante e íntima correspondencia. Aquel médico berlinés muy interesado por la biología, sin embargo, se mostró mucho más permeable a las ideas de Freud que muchos de sus contemporáneos.
La valiosa correspondencia publicada por primera vez en alemán , en 1950, por Marie Bonaparte, Ernst Kris y Anna Freud con el título de “El nacimiento del psicoanálisis”, sólo contenía 168 cartas, y entre ellas sólo 30 completas . Faltaban por lo tanto 133, que no se publicaron hasta 1985 en una edición -no censurada- del inglés Jeffrey Moussaieff Masson .
El vínculo con W. Fliess se sostenía en una fuerte transferencia y permite afirmar que aquel inicio en un autoanálisis puro debía repensarse. Por su lado, Octave Mannoni (1899-1989), con acierto a nuestro entender, reemplazó en 1967 el término "autoanálisis” por la expresión, más clara, de "análisis original". Mannoni resaltó el lugar que ocuparon las ideas de Fliess en la doctrina de Freud, y mostró que la relación transferencial entre los dos hombres expresaba un vínculo de trabajo muy complejo en el cual se jugaba un nuevo saber, mezcla de delirio, ciencia y deseo.
¿Qué consecuencias y derivaciones tiene tal inicio de la disciplina, en nuestra tarea de enseñanza de la misma?
La experiencia analítica en general y la de Freud en el origen, no son definitivamente objetivables, se trata de la experiencia de lo inconsciente, e implica habitualmente la emergencia de una verdad y un saber que no pueden ser totalmente dichos ya que se constituyen por la palabra misma.
La palabra no puede captarse a sí misma, la palabra sólo puede expresar algo de la verdad de una manera mítica, es decir, en un segundo orden de ficción.
Dicho de otra manera, el mito otorga una forma discursiva a algo que no puede trasmitirse, y ese valor mítico, producto y captura de una experiencia singular, echa por tierra la pretensión de la intelección racional y su traducción teórica para una manualización del objeto.
¿Cómo enseñar, entonces, lo que el psicoanálisis nos enseña?, el inconsciente, la experiencia del inconsciente.
El impacto analítico, se circunscribe al terreno intersubjetivo de la sesión, y exige el vínculo analítico, dejando en claro, como dijimos los límites del autoanálisis y mucho más el de una búsqueda introspectiva. Acentuamos entonces, que no es lo mismo, la introspección como intencionalidad conciente al modo de algunas psicologías, que la puesta en jaque a la conciencia por parte de las formaciones del inconsciente. Se trata, ciertamente de una experiencia con un otro, experiencia más esencial y radical, que denominamos el vínculo analítico.
Sostenemos esta línea de razones, al reconocer que ese espacio intersubjetivo de análisis, está sellado por una dimensión ineludible que hace a su constitución y posibilidad: la transferencia.
Si nuestra pregunta es por las características de la enseñanza del psicoanálisis, sus posibilidades y dificultades, reconocemos que tal tarea se inscribe también en un entorno vincular y en una transferencia de trabajo. Esta, habrá de ser revisada en sus fundamentos y en sus efectos, tanto positivos como negativos, para responder a aquellas voces que hacen objeción a la enseñanza del psicoanálisis en la universidad.
Tales objeciones encaminadas a atribuir una supuesta complacencia al modo universitario enajenante, pueden ser relativizadas cuando cobra vigor esa transferencia de trabajo que, reconocida, negocia positivamente una dinámica vincular para la aprehensión del objeto que al mismo tiempo la produce: el inconsciente
Es entonces necesario, vigilar en nuestra enseñanza, los modos que reabren las formas más alienantes del sujeto aprontadas (transferencias) para desplegarse y que pueden estimularse en estilos de enseñanza propiciatorios de tal alienación. En otros términos, deberemos sortear aquellos modos transferenciales de sujeción como los que detectamos por ejemplo en el modo universitario más habitual en donde el saber reina, por decirlo de alguna manera, apropiado en el docente. Hay un sujeto imputado de saber.
Es notable constatar, en la observación y en la escucha atenta, cómo cierta tendencia hegemónica o totalitaria de un discurso teórico, convoca a una adhesión alienante cuyo resultado, a veces involuntario, puede ser la captura del “enseñado” en su disponibilidad transferencial, mostrando un aspecto sintomático no deseable en una buena enseñanza.
Recurrimos para pensar en esos aspectos a la noción de imaginario, tal como lo utiliza el Dr. Jorge Belinsky . Nos beneficiamos en nuestra descripción y comprensión con tal concepto de imaginario ya que ese imaginario, es propuesto conceptualmente como un espacio del sujeto donde nacen y se desarrollan las creencias que satisfacen nuestra incurable necesidad de confiar en dioses tutelares.
El proyecto de una buena enseñanza implica mínimamente, desmontar tales posiciones, en una negociación continua con los alumnos acerca de esta disponibilidad alienante que abre la ejecución de toda palabra en la dinámica de una clase. Puesto que una parte considerable de nuestro trabajo clínico cotidiano consiste en debilitar ese género de creencias no resulta nada satisfactorio pensar que las fomentamos constantemente en el trato con colegas y estudiantes. Registrada la tentación, deberemos estar advertidos de tales resortes de estructura.
Paradójicamente, la encarnación de tales conductas que implican al sujeto ($) (aprendientes - enseñantes) en sus tendencias alienantes se constituyen en la ilustración más lograda del objeto propuesto en nuestra enseñanza: el inconsciente y sus presencias.
No apuntamos con esto a tomar a la clase misma sólo en su valor ilustrativo, pero no descartamos que ciertas intervenciones para uno u otro lado puedan favorecer una comprensión acerca de la superficie transferencial en juego y a eso tratamos de prestar nuestra atención.
Poner el saber en dependencia de alguien, es decir, el saber que es enseñado al que enseña, parece ser la ilusión de la enseñanza al modo universitario, ilusión de apropiación y captura del objeto.
Cuando del inconsciente se trata la dificultad se acrecienta ya que el mismo, el inconsciente como un saber, es correlativo del sujeto ($) como lo que falta a ese saber. En otros universos de enseñanzas tal falta se neutraliza por el efecto imaginario que se sostiene en la supuesta independencia del sujeto y el objeto, producto de la exclusión del sujeto mismo como condición para el conocimiento de esos objetos y su transmisión didáctica. Modo necesario de la ciencia, función de la cual nos distanciamos al recuperar al sujeto en su división.
Se trata, por así decir, de no entrar en contradicciones flagrantes con aquello que se intenta enseñar: una asignatura sobre psicoanálisis, en donde el inconsciente freudiano es lo central como concepto, se puede deslizar hacia el siguiente conflicto: desconocer la potencialidad de aquello mismo que se enseña.
PALABRA Y TRANSFERENCIA
Hay determinantes para la conducta y los vínculos entre los sujetos. Estos, fueron explorados, descriptos, comprendidos y teorizados por el psicoanálisis a partir de la investigación de las primeras vivencias del cachorro humano en su relación de dependencia con los otros significativos de la infancia. Freud remarcó esa disponibilidad en el sujeto, al proponer el concepto de transferencia:
“Aclarémonos esto: todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un clisé (o también varios) que se repite -es reimpreso- de manera regular en la trayectoria de la vida, en la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles, aunque no se mantiene del todo inmutable frente a impresiones recientes”
Así describe Freud, en su artículo, a la transferencia: como una específica disposición o modalidad del sujeto para el ejercicio de las relaciones con otros, que se repite a lo largo de la vida en la medida que algunas condiciones exteriores la propicien. Esta disposición, este apronte para transferir antiguos modelos (cliché) pueden no ser susceptibles de conciencia y estar movilizados por representaciones inconscientes que el sujeto desconoce.
Dar clases, como se dice, implica el ejercicio de la palabra y necesariamente es dirigirse a otros, hablar a otros. Toda producción de palabra dirigida a otro u otros se acompaña con una transferencia. ¿Quién habla cuando hablo?, ¿A quien hablo cuando digo?, ¿Que digo con lo que digo? , ¿Que escuchan cuando hablo?, ¿Desde donde me escuchan?, ¿Hacia quienes hablo?, etc., son preguntas que remiten al carril transferencial, es decir, hablar a otros moviliza la transferencia, la disponibilidad transferencial.
Dicho esto, reconocemos que se presentan tres términos articulados:
Palabra / transferencia / resistencia
La transferencia y su deriva resistencial, como contracara, son indicadores clínicos hallables en el dispositivo de la cura analítica, que conceptualizados por Freud reconocen también su extensión en vínculos grupales. La resistencia es el correlato de la transferencia y la transferencia es producto del despliegue de la palabra, hallables también a aquel que la ejerce en posición de enseñante universitario.
El enseñante, sujeto al que se le supone que sabe, raramente produce indiferencia. Sin otra causa más que un misterioso saber detentado por uno y buscado por otro, la transferencia (¿pedagógica?) tiene todas las posibilidades de ser masiva. El conocido enunciado lacaniano que sostiene “Al que supongo que tiene saber, lo amo” es completado con lucidez por Jean Oury al agregarle “y lo odio”, para recordarnos que esa relación dual asimétrica, evoca otra, más antigua y clivada en tiempos de infancia, en tiempos iniciales de amores y odios.
Con respecto al despliegue transferencial, citamos a Lacan de su seminario del año 53-54 cuando sostiene una reciprocidad entre transferencia y palabra:
“La transferencia eficaz de la que hablamos es, simplemente en su esencia, el acto de la palabra. Cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y pleno hay, en el sentido propio del término, transferencia, transferencia simbólica: algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres que están presentes”.
Cuando alguien habla, hay cambios, hay posiciones, tanto en el que habla como en el que escucha y esto es captable, registrable en cualquier escenario de enseñanza y aprendizaje.
Desde otra vertiente de interés, que resuenan con algunos de estos puntos, mencionamos el pensamiento de Roland Barthes, quien en su libro Z/S en la dedicatoria, muestra algo del acontecimiento de la enseñanza:
“Este libro es la huella de un trabajo que se ha hecho en el curso de un seminario... pido a los estudiantes, oyentes y amigos que han participado que quieran aceptar la dedicatoria del texto que se ha escrito según su escucha”
Para luego aclarar:
“no encuentro ningún interés en oponer el curso magistral al curso dialogado”.
Pensamos que Barthes plantea que se trata de intentar modificar el circuito de la palabra, no su circuito físico (tomar la palabra) sino su circuito topológico; dicho de otra manera, hacerse a la verdadera dialéctica de la relación enseñante-aprendiente. Según esa dialéctica, la escucha no es solamente activa, lo que no agrega gran cosa la escucha es productora:
"reflejándose aunque fuera en el silencio, pero por una renovada presencia, el auditorio, a quien estaba ligado por una relación de transferencia, modificaba sin cesar mi propio discurso"
Acto de la palabra en el que enseña, escucha productora en el alumno. La propuesta puede ser inquietante, ya que se trata de hacer reversible los lugares del discurso, las regiones de la palabra, los espacios de circulación, es decir, espacios de producción que al subvertir lo normatizado montan un escenario de lugares intercambiables.
Leemos también del brillante semiólogo y ensayista:
“Consciente de la puesta en escena que le impone el uso de la palabra. el locutor escoge, un papel de autoridad; en este caso le basta con 'hablar bien', es decir, hablar conforme a la ley que está en toda palabra: sin intervalos, a buena velocidad, o, más aún: claramente. La frase neta es totalmente una sentencia, una palabra penal. O bien el locutor se siente molesto por toda esta ley que su palabra introducirá en el interior de su conversación; ciertamente, no puede alterar su facilidad de expresión que lo condena a la 'claridad' , pero puede 'excusarse' por hablar por exponer la ley : usa entonces la reversibilidad de la palabra para turbar su legalidad corrige, añade farfulla, entra en la infinitud del lenguaje, sobreimprime el mensaje que todo el mundo espera de él arruinando incluso la misma idea de mensaje . Con todas estas operaciones, que traen al texto embarullamiento, el orador espera atenuar el papel ingrato que convierte a todo hablador en una especie de policía”
Con esto, creemos que Barthes nos pinta el acto de lucha entre el hablar sentencioso y claro del orador y el desborde que perturba asimismo esa legalidad. Escena que implica un dejarse llevar para ser afectado en esa locución subvertida por esa otra escucha, productora. Se trata del sujeto. Se trata del inconciente.
Insistirá, finalmente, Barthes sobre el lenguaje, la comunicación y la singular situación del enseñante:
“Cualquiera que se disponga a hablar (en situación de enseñante) ... se adentra en la infinitud del lenguaje, sobre el mensaje puro que todos esperan de él, sobreimprime un mensaje nuevo que echa a perder la misma idea de mensaje y, con el espejeo de las rebabas, de los residuos que acompañan a la línea de su discurso, nos está pidiendo que creamos, con él, que el lenguaje no se reduce a la comunicación”
Así como Barthes nos plantea que el texto, como unidad extensa, es un texto escribible en contraposición con un texto legible, toda clase podemos decir puede pensarse como decible y no audible. El texto legible, impone el predominio del autor y la pasividad del lector, mientras el texto escribible estimula y provoca un lector activo, alterable a lo contradictorio y a lo heterogéneo, consciente e incomodo por el trabajo que todo texto parece reclamarle. Decimos, remarcando, que se pretende convocar al participante más que al alumno, ya que la clase es decible por todos para que, en el mejor de los casos, sea una clase audible, legible, escribible.
Desde todos estos puntos de vista puede decirse, además, que la ejecución de la palabra, el hablar, es ante todo hablar a otros, ya que una palabra es tal en tanto alguien cree en ella al escucharla, por producirla. Se trata entonces, de construir la clase cada vez.
EXPERIENCIA Y PASAJE
Las consideraciones anteriores nos conducen a plantear para nuestro recorrido, que la enseñanza del psicoanálisis en el ámbito universitario, registra la dimensión de la transferencia y que, asimismo, por ello, puede manifestar como su otra cara, cierta resistencia. Tal resistencia, al objeto, puede ser expresada, y tal vez allí mismo ser captada, en ese mismo saber teórico sobre el inconsciente y sus manifestaciones. Entonces, por un lado, el saber de la experiencia de lo inconsciente y su carril de transferencia, por otro, el saber teórico que se puede originar como resistencia en un intento de transposición al teorizarla.
Germinalmente, Freud debió hacer ese pasaje: de la experiencia inaugural del inconsciente al saber teórico que “objetivado” en doctrina y conceptos se preparaba para sus transmisión, comunicación y enseñanza.
Esto admite pensar que el saber teórico sobre el inconsciente, expuesto, puede originar, en una de sus caras transferenciales, una resistencia ante la experiencia propia e intransmisible sobre el mismo. Decimos - exponemos - hablamos - teorizamos, entonces, en nuestra enseñanza sobre aquello de lo cual poco se puede decir, eficazmente. Sin embargo, ejercemos tal intento de decir, sin desdecirnos.
Advertimos el conflicto que se juega en esta distinción entre un saber de la experiencia de lo inconsciente y un saber teórico elaborado, ya que se presta a otra partición más contundente y a veces más difundida, entre una enseñanza - aprendizaje de orden clínico y una enseñanza-aprendizaje teórica. Divisoria que notamos puede tomarse, si forzar demasiado la letra de muchas consignas que se intercambian entre experimentados analistas y recién iniciados en el quehacer analítico.
Sin embargo, designamos esa división como debatible, ya que como bien lo dice Freud, el acceso a la teoría en tanto su uso y elaboración está ligado indisolublemente a la clínica y su campo transferencial, tal como en él se produjo. Desdoblar esos dos aspectos, estructuralmente ligados es suponer que es posible una experiencia iniciática, una enseñanza en la clínica de tono místico que no requiere del tiempo del saber teórico, e inversamente, ejercitarse en lo teórico alejado de la clínica instala la sospecha, en tal pretensión, de un valor puramente resistencial propio de la teoría pensada como formalizaciones o prescripciones de la doctrina en su manualización.
Sabemos que esta distinción mencionada en el párrafo anterior evoca, aunque opacamente, lo que ya mencionamos brevemente en otro escrito acerca de aquello que es ampliamente compartido en el psicoanálisis y los analistas: la distinción entre enseñanza y trasmisión, también entre psicoanálisis en intensión y psicoanálisis en extensión.
El primer par, enseñanza – transmisión puede rastrearse tempranamente en Freud, cuando diferencia entre la aceptación intelectual del corpus teórico psicoanalítico y la convicción subjetiva de la verdad del inconsciente, convicción que se adquiere, sólo en la experiencia del análisis personal. Este término, “convicción”, sin tener el estatuto de un concepto en la obra, sin embargo, se encuentra disperso de diferentes modos a lo largo de sus textos.
Überzeugung es el término alemán que fue traducido al español por “convicción” o “convencimiento” para indicar algo de ser testigo de una evidencia. Tal convencimiento, según Freud está distante de algo persuasivo o de una influencia hipnótica, se trata, evidentemente de los efectos de un trabajo en y por el sujeto:
“Sólo puede pretender convencimiento quien, como yo lo hice, ha trabajado durante muchos años con el mismo material y ha vivido, él mismo, estas experiencias nuevas y sorprendentes”
En el párrafo citado se advierte que Freud hace referencia al menos a dos formas de convicciones; por un lado, como analista en tanto trabajando con sus pacientes y, por otro, la de él mismo en tanto paciente, también trabajando, pero desde otra posición. En otros escritos freudianos , tal vez deba sumarse la convicción que él requería de los lectores de sus obras o de los asistentes a sus conferencias o enseñanzas públicas. Decimos entonces, sin dudas, que solo un Freud convencido, pudo dar testimonio inaugural de su experiencia para posibilitar el paso hacia la teoría analítica. De allí su invitación.
El segundo par, intensión – extensión es una propuesta que Jacques Lacan hace abiertamente en el año 1967, proposición en relación algunas dificultades que acontecían en su escuela de París .
Aquello fue, entonces, una respuesta a una crisis interna en su institución de analistas concerniente a la articulación entre el análisis personal o análisis “en intensión” y la elaboración del saber analítico, es decir, el psicoanálisis “en extensión”. Su escuela, como lo señaló Lacan, no sólo es en el sentido de una institución que distribuye una enseñanza, sino que instaura y reconoce entre sus miembros una comunidad de experiencia centrada en la experiencia de los practicantes del psicoanálisis.
Su propuesta de octubre del año 1967 sostiene en relación a esa comunidad de experiencia lo siguiente:
“A decir verdad, su enseñanza misma no tiene más fin que el de aportar a esa experiencia la corrección, a esa comunidad la disciplina desde donde se promueve, por ejemplo, la cuestión teórica de situar el psicoanálisis con respecto a la ciencia”.
El Dr. Lacan, en su proposición de 1967 parte sosteniendo que la raíz del psicoanálisis en extensión , base de una Escuela en función de enseñanza, debe ser hallada en la experiencia psicoanalítica misma, es decir el psicoanálisis en intensión, lo que justifica, por ese entonces, la condición del psicoanálisis llamado didáctico . Es posible que en aquella ocasión su propuesta haya sido una respuesta a las dificultades surgidas acerca de las instituciones de analistas, sus enseñanzas y sus habilitaciones como tales.
Cuando se refiere a las instituciones de analistas dice, irónicamente, que no pueden sostenerse en su éxito presente sin el apoyo en lo real de la experiencia analítica, real que debe ser interrogado ya que allí mismo, es negado casi sistemáticamente. Dicho de otro modo: tal desviación del real de la experiencia sólo es detectable en el psicoanálisis en intensión, lo que le permite aislarse de aquello que en la extensión, se enhebra a resortes de lo social que se manifiestan como resistencias.
Es claro entonces, por un lado, la extensión puede pensarse como la prolongación al campo de la enseñanza y su circulación social, no sin dificultades y ,por otro, la intensión como la producción del psicoanalista en tanto tal.
Entonces, y retomando lo ya dicho, podemos pensar que en la enseñanza en la universidad, en nuestra experiencia, la enseñanza se organiza en el despliegue de un proceso que no puede ser más que la comunicación de un saber que se articula en tanto enseñable en la medida de lo posible. Así, la enseñanza se presta estructuralmente a exponerse, algunas veces, como la puesta a prueba de un decir, un decir que testimonia ante otros (los alumnos) del acceso a la teoría de quien la enseña.
Esto conduce a la espinosa pregunta por el análisis del docente, en cada caso, uno a uno, ya que la ex – posición del enseñante muestra su pasaje a la teoría en la cual lo clínica puede ser introducido a modo de ilustración débil. Ficción del ejemplo o retorno testimonial, que declina su ejemplaridad, ante un real clínico no enseñable.
No pocas veces, como docentes, atestiguamos de la experiencia como analizantes ya sea en forma velada, en chistes evocativos, en desahogos sinceros, etc. Párrafos dichos, decires, que demuestran cierto intento de manifestar el estar habitado por un modo de convencimiento acerca de la teoría que se intenta trasmitir. Conjeturamos que dicha captura, ese estar habitados, es posible palparla en los testimonios y la puesta en acto de la enseñanza teórica. Sin embargo, reconocemos y en esto estamos advertidos, que lo cedido como saber en el espacio clínico de una sesión, declina, al momento de su utilización, su circulación eficaz en otro discurso que no sea el del análisis.
Es posible pensar entonces, que el enseñante, no puede sustraerse a los vestigios transferenciales de su acceso e incorporación de la red teórica, tanto como de su pasaje por análisis por lo cual entendemos que ese reservorio, a modo de estilo, se ejecuta en la puesta en acto de la enseñanza.
Diferenciamos este aspecto, el estilo, de aquello que se puede denominar las decisiones metodológicas o las adhesiones pedagógicas voluntarias, ya que lo que llamamos el estilo, se ofrece más como el resurgimiento en el enseñante de su acceso personal a la teoría por el carril de la transferencia inherente a su propio análisis. Esto que se expresa a posteriori, en cada vez, caso a caso se puede presentar intermitentemente también como resistencia propia a la verdad del saber inconsciente; es decir que en el ejercicio de la palabra, el enseñante, se arriesga a la sorpresa de esos retornos resistentes de sus restos transferenciales. Ciertos detenimientos y morosidades, algunos acentos y brillos, tanto como las exégesis conceptuales en la actividad concreta de la enseñanza y el aprendizaje de la teoría psicoanalítica pueden, tal vez, imputarse a cuenta de tal resistencia al saber de la experiencia del propio análisis.
Es la función activa del objeto, el inconsciente, lo que torna compleja la enseñanza del psicoanálisis, enseñamos lo que el psicoanálisis nos enseña: el inconsciente como descubrimiento freudiano.
Es muy difundida entre los psicoanalistas la propuesta del Dr. Lacan en cuanto a retornar a Freud, propuesta que respondía correctivamente a una indeseada atenuación o desviación del descubrimiento freudiano en lo más esencial. Se produce entonces cierto restablecimiento del orden a la letra de Freud, que permite decir que el retorno a Freud es, también, un retorno de Freud, en sus herederos.
En afinidad con esa idea, puede decirse que Freud existe - revive porque Lacan al insistir en él, Freud insiste en Lacan. Tal vez, estableciendo las distancias necesarias, podemos afirmar lo mismo en cuanto a que Freud retorna porque nosotros insistimos en él, en nuestra enseñanza.
Un sentimiento de esta naturaleza no puede sino desembocar en una actitud vicaria de sostenimiento de la verdad del inconsciente, en cada uno, y en cada acto de enseñanza de todos aquellos inmersos en la disciplina psicoanalítica.
Jorge Rodríguez Solano
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 19738 lecturas
 Versión para impresión
Versión para impresión Enviar enlace
Enviar enlace